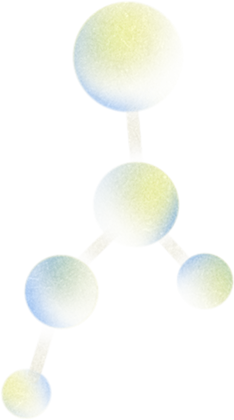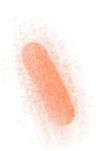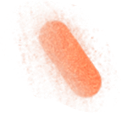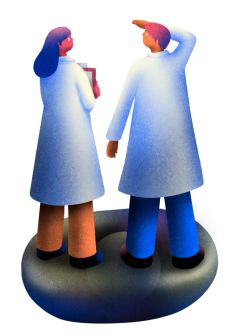Los genomas olvidados
En 2019, Guillermo Torre, rector de TecSalud y entonces vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey, y Víctor Manuel Treviño, investigador de bioinformática, platicaban sobre los grandes problemas de salud que nos aquejan como mexicanos y la falta de información genómica.
“En gran parte de mi carrera, estudiamos datos genéticos internacionales por la falta de datos sobre los mexicanos”, dice Treviño, quien también es director científico del proyecto.
Hasta hoy, los estudios genómicos de los mexicanos eran escasos y se restringían a muestras pequeñas, en pocos estados, que no representaban la totalidad de la población.
Una de las principales razones por las que se ha buscado mapear el genoma humano es para alcanzar la medicina de precisión y prevenir el desarrollo de enfermedades. Al conocer los genes y sus variaciones en las distintas poblaciones, puede predecirse, por ejemplo, si un medicamento va a funcionar o si existe alguna predisposición específica.
Los mexicanos padecemos de condiciones como diabetes, obesidad e hipertensión, pero aún no es tan claro a qué se debe que estas predominen sobre otras. La respuesta podría estar en nuestros genes.
Sin embargo, de todos los análisis genómicos masivos que se han hecho en el mundo, menos del 1% fue realizado en poblaciones latinoamericanas.
En países como Reino Unido, Francia, Australia y Estados Unidos, se han lanzado proyectos masivos de secuenciación desde 2011. En la Unión Americana, el National Human Genome Research Institute ha secuenciado masivamente genomas de distintas poblaciones estadunidenses.
Como resultado, se tiene una mayor detección de enfermedades raras en recién nacidos, infancias y adultos. También ha permitido dar tratamientos personalizados a cada individuo, mejorando significativamente su calidad de vida.
A pesar de que esta información también ha ayudado a otras poblaciones no caucásicas, es necesario profundizar en el conocimiento sobre nuestra identidad genética.
“En México, tenemos que importar los tratamientos y esquemas de salud”, explica Treviño. “El problema es que, cuando los tratamos de implementar, a veces, los mexicanos no respondemos igual a los tratamientos, porque fueron diseñados para otras poblaciones”. Por este motivo empezó a gestarse el proyecto oriGen.