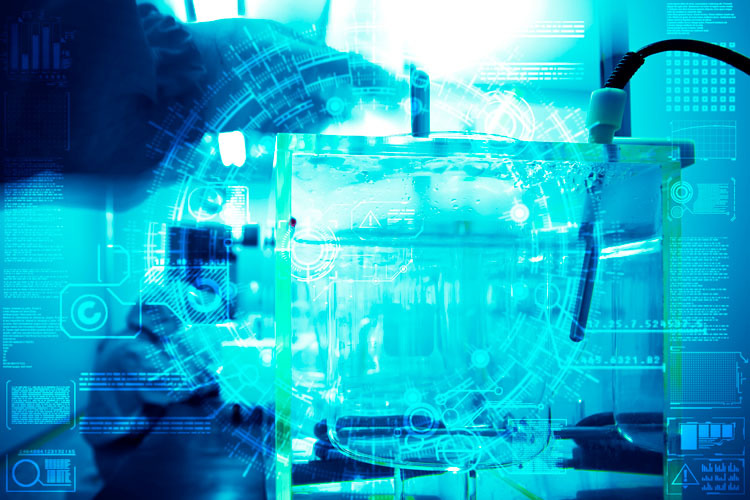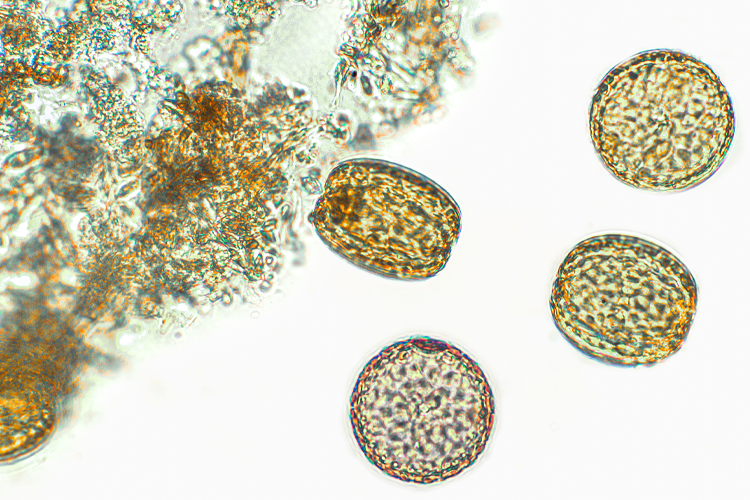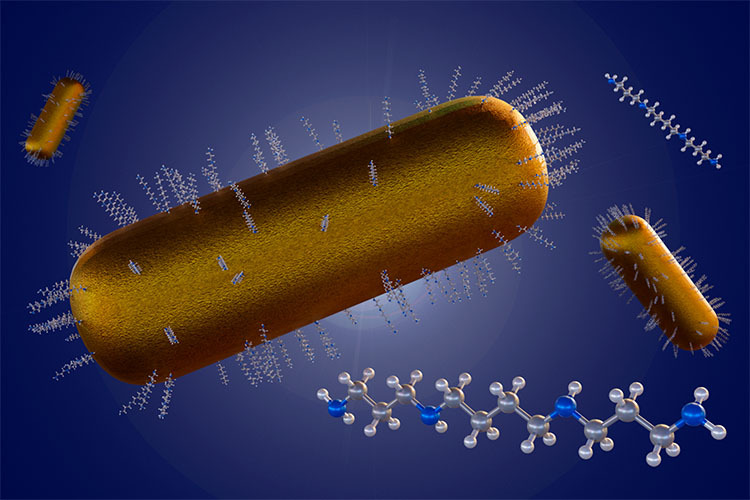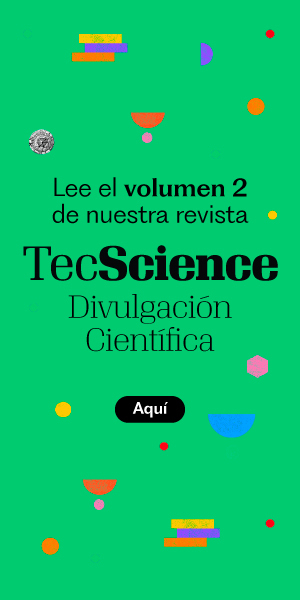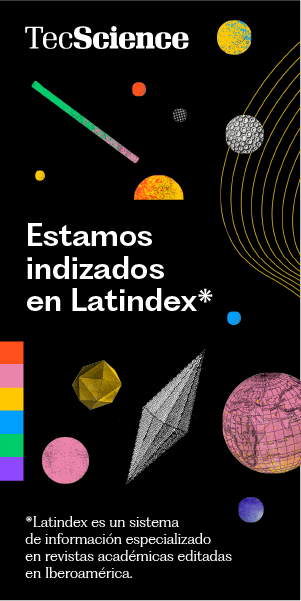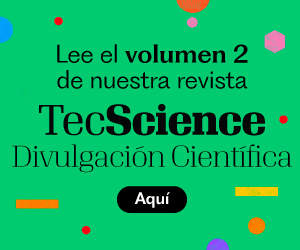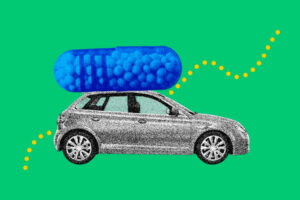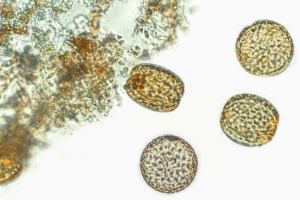Por Citlaly Pérez y Denisse Ruiz / Ciencia Amateur
Autor revisor Pedro Ponce
En junio de 2024, el operador nacional de la red eléctrica (CENACE) declaró estado de emergencia cuando una ola de calor combinada con la creciente demanda industrial amenazó con colapsar el sistema eléctrico mexicano [1].
Este hecho dejó a miles de personas sin luz, desde comunidades rurales que ya enfrentaban apagones frecuentes, hasta familias en zonas urbanas. Lo que parecía un problema técnico planteó una pregunta: ¿quién tiene derecho a la energía y en qué condiciones?
El crecimiento económico impulsado por el nearshoring –la llegada de fábricas extranjeras a México– depende de un suministro eléctrico estable.
La electricidad no llega a todos por igual. Mientras grandes empresas obtienen conexiones prioritarias, muchas comunidades siguen esperando que les instalen, al menos, un poste de luz.
Esta desigualdad marca el inicio de una conversación esencial: la justicia energética. Comprender cómo se distribuye la energía , y quién queda fuera, es un asunto técnico y económico, pero también atraviesa la vida de millones de personas.
Crecimiento y justicia energética
Actualmente, las nuevas plantas de producción requieren hasta 100 MW de potencia cada una, con estándares de calidad y confiabilidad de primer mundo.
Buena parte de la infraestructura de generación y transmisión en México data de hace décadas, y solo ~60 GW de los 90 GW instalados son realmente disponibles cuando más se necesitan [2]. Las consecuencias: demoras en las conexiones industriales, micro apagones y tarifas más altas para hogares cercanos, que en ocasiones carecen de servicios básicos confiables.
En la periferia de Monterrey, familias mixtecas construyen viviendas informales sin suministro legal de electricidad, pese a trabajar en las fábricas que agotan la red local [2].
La falta de energía limita sus actividades básicas, como conservar alimentos o estudiar de noche, además de incrementar los riesgos de salud. Muchos hogares cocinan con leña o carbón, lo que genera enfermedades respiratorias, especialmente en niños y mujeres [3].
En Oaxaca, pueblos zapotecos denuncian desalojos para ceder tierras a corredores industriales, mientras sus hogares permanecen sin luz o dependen de costosos generadores diésel [4].
Estas narrativas ilustran que, de no integrarse en la planificación, el nearshoring puede profundizar las desigualdades existentes en el país.
Estrategias alternativas
Para revertir este escenario, surge la apuesta por microrredes comunitarias: pequeños sistemas solares o eólicos con baterías que pueden abastecer escuelas, clínicas y hogares sin depender del sistema central, pues son redes que pueden operar de forma autónoma o en conexión con la red nacional.
Un caso de éxito es el Programa de Sistemas Aislados con Paneles Solares en la comunidad de Tzalamilá, Guatemala, el cual ha beneficiado a 650 hogares y mejorado las condiciones de vida de más de 3,900 personas [5].
La implementación de este tipo de soluciones puede ser una vía concreta para que comunidades marginadas participen activamente en la transición energética.
Por otro lado, empresas como Volkswagen ya prueban esquemas de Net Metering y acuerdos de compra de energía renovable (PPA) para sus plantas, aligerando así la carga de la red pública. El objetivo es que la energía generada para la industria también fortalezca el suministro local, compartiendo excedentes y reduciendo tarifas.
Equidad energética en México
El plan México 2025-2030 propone inversiones estatales y privadas en transmisión y generación renovable para atender tanto a parques industriales como a comunidades rezagadas.
Además, la Ley de Cuotas Verdes para la industria obligaría a destinar un porcentaje mínimo de electricidad de origen renovable, fomentando nuevas inversiones y empleos locales.
Para que estas políticas realmente promuevan la justicia energética, es indispensable que las comunidades participen activamente en su diseño e implementación a través de mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
Una Estrategia Nacional de Justicia Energética podría establecer comités ciudadanos de seguimiento y sistemas de auditoría social, asegurando que los compromisos no se queden en papel. La experiencia de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida demuestra que, con voluntad política, sí es posible integrar a la ciudadanía en políticas públicas energéticas.
La justicia energética en México no es una utopía: requiere voluntad política, modelos colaborativos y tecnologías distribuidas.
Al contar historias de quienes hoy quedan fuera del suministro, se puede comprender mejor la urgencia de diseñar políticas que beneficien por igual a empresas y familias. Para lograr esto se necesita una acción coordinada entre gobierno, industria, sociedad civil y academia. Si las nuevas inversiones en nearshoring se traducen en infraestructura compartida y microrredes, México podría encender no solo industrias, sino también comunidades históricamente olvidadas.
.
Referencias
- Espejo, S. (2023, August 17). Nearshoring an opportunity for Mexico, but energy to power it could be a challenge. S&P Global Commodity Insights. https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/electric-power/081723-nearshoring-an-opportunity-for-mexico-but-energy-to-power-it-could-be-a-challenge
- Terán, M., Tarriba, L., Navarro, G., Villalobos, G., & Sánchez, I. (2022). Struggle and Resilience of Migrant Indigenous Communities in Irregular Settlements in Mexico. Reach Alliance.
- Schilmann, A., de la Sierra, L., Estévez-García, J., Riojas-Rodríguez, H., Serrano-Medrano, M., Ruiz-García, V., Masera, O. y Berrueta, V. (2021). Efectos a la salud por el uso de fogones abierto de leña y alternativas. Instituto de Salud Pública.
- López, A. (2023, Diciembre 22). “¿Qué vas a inaugurar, despojo y violencia?”, cuestionan pueblos indígenas a AMLO por Tren Transístmico. El Universal Oaxaca.
- De León, V., Tzoc, H., Medinilla, O. y Hernández, J.C.(2025). Implementación de microrredes con componentes solares y de baterías en zonas rurales de Guatemala.
.
Autoras
Citlaly Pérez Briceño. Ingeniera en Desarrollo Sustentable y Maestra en Ciencias de la Ingeniería por parte del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se encuentra estudiando el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Cuenta con publicaciones científicas en el ámbito de soluciones energéticas sostenibles y sus intereses de investigación se centran en energía solar fotovoltaica, la transición hacia fuentes de energía renovables, ciudades inteligentes y justicia energética
Denisse Leilany Ruiz Martínez. Candidata a graduar de Ingeniería en Desarrollo Sustentable por parte del Tecnológico de Monterrey, con experiencia en desarrollo de proyectos de economía circular en empresas y en áreas de salud, seguridad, y medio ambiente en compañías energéticas, actualmente trabajando en áreas de logística y desarrollo de proyectos.
Este artículo fue revisado por Pedro Ponce Cruz, profesor investigador del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sustentable y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2.