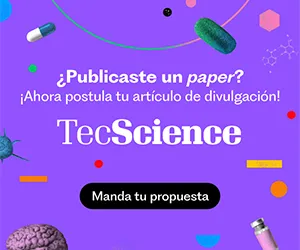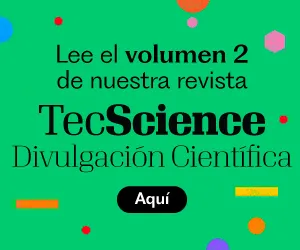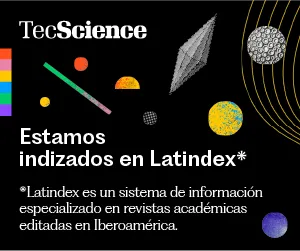Para 2050, el mayor crecimiento urbano ocurrirá en países de ingresos medios y bajos. Estas regiones —las más vulnerables al cambio climático y a pandemias globales— siguen sin políticas de planeación urbana que protejan la salud de sus poblaciones.
Esta paradoja fue documentada en una serie de artículos publicados en Lancet Global Health en 2022. En ellos, investigadores de varias instituciones analizaron 25 ciudades de 19 países para identificar qué políticas públicas fomentan ciudades más saludables y sostenibles.
El trabajo derivó en indicadores concretos para medir cómo la planificación urbana promueve estilos de vida saludables. A partir de ese esfuerzo nació el Global Observatory for Healthy and Sustainable Cities (GOHSC), que acaba de recibir el Nobel Sustainability Trust Award 2025, un reconocimiento creado por miembros de la familia Nobel para distinguir soluciones sostenibles con impacto global.
El galardón premia el esfuerzo de una red internacional de 319 investigadores y profesionales en 198 ciudades de 57 países. Entre ellos está Eugen Resendiz Bontrud, del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey, integrante del comité ejecutivo fundador y directora de membresías del observatorio. Es la única representante latinoamericana en el grupo de liderazgo.
“Yo soy una persona muy compartida”, dice Resendiz. “Me gusta ver cómo esta red que me ha dado mucho ahora puede también darle mucho al centro”.

De la ciencia a las políticas públicas
Actualmente, el GOHSC lidera el Reto de las 1,000 Ciudades, una iniciativa que invita a funcionarios públicos y organizaciones de planeación a evaluar sus políticas mediante una checklist de métricas.
Este documento permite hacer un análisis profundo de políticas en temas como transporte, calidad del aire, distribución del empleo y otros factores que moldean el entorno urbano. Cada política se evalúa en tres niveles:
- Si menciona características de una ciudad saludable.
- Si incluye métricas medibles.
- Si esas métricas están respaldadas por evidencia científica.
Resendiz lo resume con un ejemplo: un documento puede afirmar que la ciudad busca aumentar el número de personas que caminan. Pero sin datos concretos —cuánto, en qué colonias, en qué plazo— no hay forma de medir si se logrará el objetivo.
“Si no medimos las cosas, no se hacen los planes”, enfatiza, retomando el lema del GOHSC.
Además del checklist, el GOHSC genera indicadores espaciales que miden rasgos físicos del entorno urbano: facilidad para caminar, distancia a parques y áreas verdes, acceso a tiendas de alimentos o transporte público y vulnerabilidad al calor urbano. Todos estos factores tienen impactos documentados en la salud física y mental.
El uso de metodologías estandarizadas y datos abiertos como OpenStreetMap permite comparar ciudades a nivel global, algo que antes era difícil por diferencias en la recolección de datos.
Las megaciudades latinoamericanas: un reto pendiente
Latinoamérica tiene seis de las 33 megaciudades del mundo, pero son de las menos estudiadas en temas de salud urbana. La razón, explica Resendiz, es la complejidad de gobernanza: “Generalmente es más de un gobierno, más de una ciudad, más de un actor y eso representa un reto cuando haces investigación”, dice.
Con las herramientas del GOHSC, cualquier territorio puede analizarse: una metrópolis completa, un municipio o incluso un barrio específico. Los resultados de las ciudades participantes se publican en la web del observatorio para permitir comparaciones y aprendizaje entre regiones.
México ilustra un fenómeno particular. “Somos punto de lanza en muchas intervenciones urbanas, pero no han llegado a la política”, comenta.
En ciudades como la Ciudad de México, programas innovadores —como metrobús, ciclovías dominicales o bicicletas compartidas— suelen implementarse primero y formalizarse después. Ese orden inverso dificulta replicar buenas prácticas en otros espacios.
Datos abiertos para impulsar decisiones
En México, diez ciudades están siendo analizadas actualmente y varios municipios ya usan las métricas para acciones concretas, como nuevos parques y espacios verdes.
El GOHSC también se ha integrado al trabajo del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec. Participan en grupos dedicados a indicadores de ciclismo urbano, vulnerabilidad al calor y en el desarrollo de una plataforma web que hará las herramientas más accesibles.
Para Resendiz, la ciencia abierta y la colaboración interdisciplinaria son la clave del impacto del observatorio.
“El premio es un reflejo del alcance que ha tenido el observatorio, del interés que ha generado a lo largo de este tiempo y de los impactos que empezamos a poder ver”, señala.
Como directora de membresías, no solo coordina la red existente; también conecta a tomadores de decisión con equipos capaces de realizar análisis en su región. Esa articulación facilita que la academia, la ciencia y la sociedad civil entren en los espacios donde se diseñan políticas urbanas.
“Siempre y cuando exista esa colaboración entre la academia, la ciencia, las organizaciones de sociedad civil y los ciudadanos, podemos empezar a tener mejores ciudades”.
¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más: marianaleonm@tec.mx.