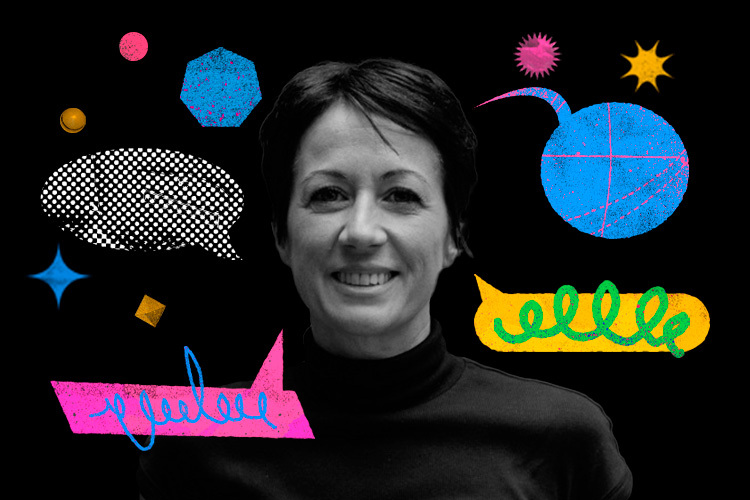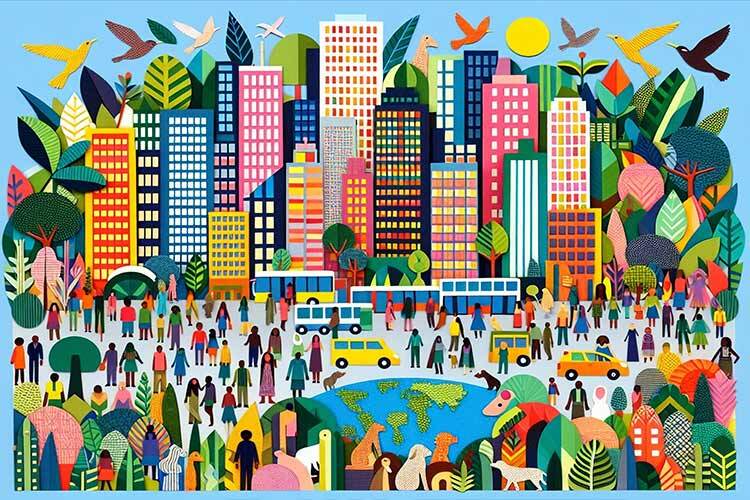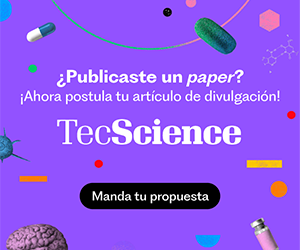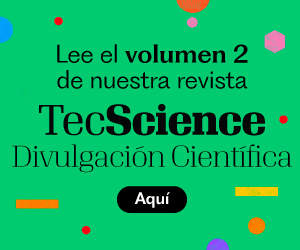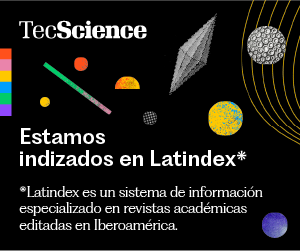En Venezuela, se les llaman barrios de rancho. En Colombia, urbanizaciones pirata o barrios simples. En Brasil, son favelas. Aquí en México, se conocen como asentamientos irregulares. Aunque el nombre cambie, la esencia de estas estructuras es igual: espacios urbanos al margen de la formalidad institucional, donde millones de personas construyen sus hogares y sus vidas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 1.2 millones de personas en el mundo habitan estos espacios, viviendas sin agua, electricidad, o gas, al menos no de manera formal. Un equipo de investigadoras del Tecnológico de Monterrey ha emprendido un estudio longitudinal para comprender y documentar el mundo de la informalidad urbana y la autoproducción de vivienda.
La informalidad urbana existe en varias formas, desde el comercio informal como los puestos de tacos que aparecen en muchos rincones de México hasta el transporte no regulado. Sin embargo, Elfide Mariela Rivas Gómez, Natalia García Cervantes y Lucía Elizondo Giménez de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) del Tecnológico de Monterrey están enfocando su investigación específicamente en asentamientos informales y viviendas autoproducidas en contextos urbanos como Monterrey.
Los nuevos asentamientos informales no solo están en la periferia
La autoproducción se refiere a viviendas donde los habitantes asumen la responsabilidad de su desarrollo, ya sea construyéndolas físicamente ellos mismos (autoconstrucción) u organizando el proceso de producción, incluida la contratación de trabajadores y la obtención de materiales. Esto difiere de los mercados formales de vivienda y los proyectos patrocinados por el gobierno que no sanciona las viviendas autoproducidas y tampoco las clausura.
Uno de los hallazgos más sorprendentes de la investigación es la escala de este fenómeno. Elizondo Giménez señala que más del 60% de la vivienda en México ha sido autoproducida.
Esto representa una mayoría significativa de la población, a pesar de que la mayoría de los estudios urbanos se centran en programas formales de vivienda social como Infonavit. Está brecha de conocimiento es el objetivo principal de su estudio longitudinal.
Las investigadoras se sorprendieron al descubrir que, contrario a las expectativas, los nuevos asentamientos informales no necesariamente son empujados a la periferia. Están dentro del municipio de Monterrey, al norte de la ciudad. “Hay una pobreza profunda que no se ve. Es una especie de engaño para la gente que vive en Nuevo León”, dijo Rivas.
La invisibilidad se extiende al reconocimiento oficial ya que no existe un inventario censal nacional de asentamientos irregulares en el país, explica Rivas. “Estos ciudadanos existen para el Instituto Nacional Electoral para votar, pero para las políticas públicas relacionadas con mejoras—equipamiento para educación, recreación, salud, transporte público eficiente, pavimentación de calles, banquetas, servicios de agua 24 horas, electrificación—no existen”.
De la informalidad a la regularización y las vías para habitar
Lo que define a un asentamiento como informal se relaciona principalmente con la tenencia de la tierra. Estas comunidades se desarrollan en terrenos que son de propiedad privada, tierras ejidales o terrenos con estatus legal complejo.
Para que ocurra la formalización, los asentamientos deben cumplir requisitos específicos establecidos por Fomerrey, la institución estatal responsable de la regularización. Estos incluyen dimensiones de lote (típicamente 7×15 metros), anchos de calle de 8-10 metros y otros parámetros de planificación urbana.
Con el tiempo, los asentamientos informales más nuevos se establecen desde el principio ajustándose a estos requisitos de formalización. Elizondo observa que los residentes están “facilitándole el trabajo a Fomerrey al diseñar asentamientos que ya cumplen con sus estándares”.
Sin embargo, la formalización no es un proceso lineal. Algunos asentamientos establecidos desde 1994 todavía carecen de servicios básicos debido a problemas no resueltos de tenencia de la tierra. Hasta que ocurra la regularización, estas comunidades no pueden acceder legalmente a servicios esenciales de manera oficial.
Durante sus visitas a estas viviendas, las investigadoras dieron cuenta sobre cómo los residentes desarrollan soluciones ingeniosas para satisfacer necesidades básicas. Para la electricidad, crean conexiones informales, aunque esto implique riesgos de incendios y cortes.
El agua llega a través de mangueras comunitarias en un sistema que los residentes llaman “bomberos”, donde miembros de la comunidad gestionan la distribución del agua. El alcantarillado se gestiona típicamente a través de fosas sépticas, que representan peligros para la salud durante las temporadas de lluvia. La vivienda misma se construye sin asistencia técnica, a menudo por trabajadores de la construcción que edifican basándose en su experiencia sin conocimientos formales de ingeniería.
Esto crea vulnerabilidad, particularmente en áreas con pendientes o suelo inestable.
Las mujeres, su rol y orgullo por su barrio
Uno de los hallazgos más significativos se relaciona con las dinámicas de género. “El papel de las mujeres tanto en el desarrollo de la vivienda como en el desarrollo del asentamiento destaca”, dijo Rivas.
Muchos de los recorridos y entrevistas que hicieron con los residentes fueron con mujeres que están a cargo del día a día. Rivas explicó cómo muchas de las mujeres a menudo lideran la lucha por los servicios, los procesos de formalización y la organización comunitaria mientras simultáneamente gestionan el cuidado de los niños y las responsabilidades del hogar.
A pesar de las condiciones desafiantes, las investigadoras observaron fuertes vínculos comunitarios y resiliencia. “Es un proceso que ocurre en comunidad. Tejen comunidad mientras forman sus propias casas y asentamientos”, dice Elizondo.
Estas redes de apoyo son cruciales para la supervivencia y el desarrollo. Las investigadoras también notaron un sentido de orgullo entre los residentes, particularmente en las mujeres. “Están orgullosas de donde están, porque saben que han resuelto por sí mismas algo que el gobierno debería haber hecho por ellas”, observa Elizondo. “Es un derecho, al igual que la salud y la educación”.
El equipo de investigación ha adoptado un enfoque longitudinal, planeando estudiar estas comunidades durante al menos diez años. Su trabajo abarca múltiples frentes, incluidos artículos teóricos sobre la liminalidad en la informalidad urbana, estudios comparativos con Colombia y aplicaciones de inteligencia artificial para mapear asentamientos informales.
Las investigadoras están desarrollando una plataforma digital llamada “Habitar es Resistir” para conectar comunidades y hacer visibles sus historias.
“Nos hemos dado cuenta de que, si bien hay un esfuerzo impresionante por parte de estas mujeres, están limitadas a su propio barrio”, dijo Rivas. La plataforma tiene como objetivo ayudar a las comunidades a reconocer los esfuerzos de los demás y potencialmente organizarse colectivamente.
La importancia de la semántica
También buscan influir en las políticas públicas a través de recomendaciones basadas en evidencia, enfatizando que las universidades deben comprometerse con las realidades sociales. Un desafío particular que enfrentan es la cuestión semántica: términos como “irregular”, “ilegal” o “paracaidista” tienen connotaciones negativas.
El equipo impulsa el uso de términos como “autoproducido” para reconocer la contribución positiva que estas comunidades hacen a la construcción de la ciudad ante la falta de respuesta del estado.
A través de su enfoque de investigación integral y a largo plazo, estas científicas no solo están documentando la autoproducción urbana sino trabajando para transformar cómo entendemos y abordamos la vivienda autoproducida—reconociéndola como un modo significativo de construcción de ciudad que exige visibilidad y apoyo en lugar de marginación.
Como señala Rivas, después de ver la resiliencia de estas comunidades y su capacidad para sonreír a pesar de condiciones precarias durante décadas, “Eso te habla de la resiliencia, otro término que creo que es importantísimo resaltar de estas familias, de estas mujeres y de estas personas”.
¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx