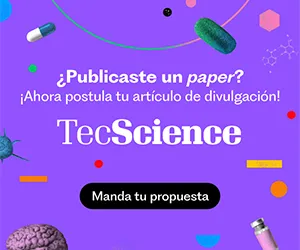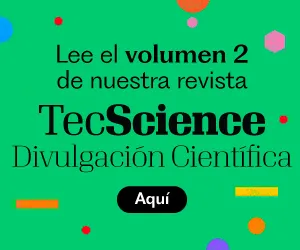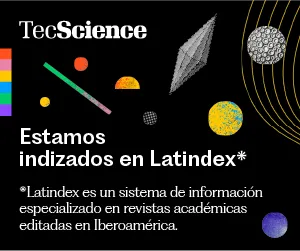¿Cuáles son los desafíos más urgentes en América Latina para garantizar que niñas y niños crezcan en entornos seguros, estimulantes y equitativos? Académicos y expertos de universidades líderes en investigación sobre la primera infancia reflexionaron sobre los retos que hay en la región.
Ellos participaron en el panel La agenda de la Primera Infancia en América Latina: vacíos y prioridades para los próximos 10 años que se llevó a cabo en la tercera edición del Foro Internacional de Primera Infancia organizado por el Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey y la Fundación FEMSA.
En la charla moderada por Manuel Pérez, director del Centro, participaron investigadores del Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana (NIEER) de la Universidad de Rutgers, la Universidad de Nueva York, la Universidad de los Andes en Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Algunos de los desafíos que los expertos consideraron más urgentes para la agenda de la primera infancia hacia la próxima década son:
1. Impulsar la investigación y el uso de evidencia en la política pública
La investigadora Milagros Nores, de la Universidad de Rutgers, habló sobre la importancia de la investigación para generar evidencia contextualizada sobre el desarrollo infantil en la región. Con proyectos y herramientas como encuestas longitudinales y mediciones poblacionales, se ha podido entender a qué brechas se enfrentan los niños y las niñas latinoamericanos en los primeros años de vida y cómo evolucionan.
“Las brechas en el desarrollo emergen temprano, persisten en el tiempo y son mayores en países con mayor inequidad en la región”, comentó Nores. “Necesitamos entender qué tanto importan estas brechas, cuándo surgen y dónde debemos trabajar. Tenemos oportunidades para entrelazar políticas y programas y fortalecerlos mediante la investigación que nos marca qué es importante, adónde vamos y cómo recorremos ese camino”.
La profesora del NIEER destacó que en América Latina hay ejemplos de programas de primera infancia que han demostrado ser efectivos, con altos retornos de inversión. Pero pese a esta evidencia, es necesario medir la calidad de su implementación para identificar qué componentes funcionan, en qué poblaciones y bajo qué condiciones. Esto también ayudará a generar conocimiento propio para informar a los tomadores de decisiones a largo plazo y no depender de modelos desarrollados en otros contextos.

2. Mejorar la evaluación y el monitoreo de la calidad educativa
Carolina Maldonado, profesora de la Universidad de los Andes en Colombia, mencionó que durante años la calidad de la educación se ha centrado en medir aspectos como infraestructura, número de docentes o indicadores académicos, sin embargo, para el desarrollo infantil es mejor un enfoque que evalúe la calidad de las interacciones y las experiencias que tienen diariamente las niñas y niños dentro de los centros educativo, ahí es donde, según la investigadora, está el “corazón” de la calidad.
“Garantizar el acceso a la educación inicial no implica garantizar la calidad, y eso es lo que realmente importa para el desarrollo de las niñas y los niños”, dijo. Aunque la educación inicial es uno de los contextos más determinantes para el desarrollo de los niños, los países de la región aún no disponen de información suficiente para determinar qué se está haciendo bien o qué falta por mejorar en las experiencias educativas de la primera infancia.
La psicóloga —quien también es Global Visiting Faculty del Centro de Primera Infancia— dijo que menos del 8% de la investigación publicada sobre el desarrollo humano se realiza en el “mundo mayoritario”, donde vive la mayoría de los niños. Eso significa que muchas de las teorías, modelos e instrumentos utilizados en América Latina fueron creados en contextos distintos y no necesariamente reflejan las prioridades y los énfasis para atender las necesidades de la región. Por esa razón se requieren mecanismos de evaluación y monitoreo que ayuden a generar evidencia propia para promover entornos educativos estimulantes y equitativos, con interacciones de calidad desde los primeros años.
3. Atender los impactos del cambio climático
El profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Cuartas, explicó que el desarrollo ocurre en un entorno en el que no solo importan los contextos culturales y sociales, sino también los naturales y físicos. El cambio climático genera un impacto multifacético en el mundo, por ejemplo, con riesgos asociados a la temperatura, la calidad del aire, el agua y el suelo, que afectan el ambiente natural y ecológico y generan desplazamientos masivos, la destrucción de infraestructura y hasta cierres de escuelas, lo que afecta la vida cotidiana de niñas y niños.
“Son cambios en el ecosistema que tenemos muy buenas razones para creer que pueden afectar el desarrollo en la primera infancia”, comentó. “Tenemos evidencia de cómo afecta el desarrollo de distintos sistemas biológicos y la salud física de las personas. Pero una pregunta que nos hemos hecho desde mi grupo de investigación es: ¿qué evidencia hay sobre el impacto del cambio climático en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños y las niñas?”
A través de estudios que cruzan información obtenida de encuestas en hogares, datos climáticos y mediciones del desarrollo infantil, su equipo ha encontrado que las anomalías climáticas, como las olas de calor, tienen efectos adversos en el desarrollo infantil temprano, principalmente en contextos complejos y de vulnerabilidad. Por ejemplo, el calor extremo aumenta los niveles de violencia intrafamiliar, afectando el bienestar infantil.
El también investigador de la Universidad de los Andes, afirmó que hacen falta más proyectos de investigación práctica y narrativas que promuevan la acción y el diseño de intervenciones para atender los desafíos del cambio climático y sus impactos en la primera infancia.

4. Comprender los contextos familiares latinoamericanos
Marigen Narea, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, habló sobre la relevancia de las familias en el desarrollo infantil y la necesidad de fortalecerlas. Explicó que, desde 2019, su equipo sigue a más de mil familias en Santiago para entender el tipo y la calidad de cuidado que reciben niños y niñas, así como los elementos facilitadores y las barreras que enfrentan sus familias en el contexto latinoamericano, con desafíos como la desigualdad, la violencia y la crisis social.
“Tenemos estudios longitudinales que muestran diferencias que surgen muy tempranamente; por ejemplo, encontramos algunas entre los niños cuya madre tiene educación primaria y los que tienen una madre con educación universitaria”, explicó. “En otro estudio de representatividad nacional, quisimos ir más allá, no basta con decir que una familia es vulnerable, necesitamos entender qué es esa vulnerabilidad. Cada familia es distinta y enfrenta distintos escenarios”.
A partir de estos estudios, se identificaron dos factores que reducen las brechas de desarrollo: la salud mental de las cuidadoras y la estimulación en el hogar. Dijo que cuando estos se deterioran, existe el riesgo de que aumenten las conductas negativas en los niños y disminuyan sus oportunidades de aprendizaje. Su equipo ha desarrollado intervenciones de acompañamiento para estas familias para reducir la depresión y el estrés parental.
5. Revalorar y fortalecer a los educadores
El profesor de la Universidad de los Andes, Eduardo Escallón, habló sobre el rol del maestro en el desarrollo infantil mediante la educación inicial. En la sociedad hay una creencia que ha perdurado a lo largo del tiempo: para ser profesor, solo se necesita tener carisma, vocación, intuición, cariño, paciencia y buena voluntad. Sin embargo, la docencia es una profesión especializada que requiere de conocimientos sobre desarrollo infantil, habilidades pedagógicas y una formación continua.
“Ser maestro es una profesión, se aprende en las universidades, exige conocimientos especializados y habilidades específicas”, dijo Escallón. Señala que los docentes son el motor del desarrollo infantil a través de las interacciones de calidad que permiten a los niños reducir el estrés tóxico y favorecen conexiones que construyen la arquitectura cerebral; son quienes pueden convertir las aulas de educación inicial en ambientes de cuidado y experiencias benevolentes.
Pero esto requiere dignificar su papel a través de condiciones laborales justas y oportunidades de formación continua; no solo con evaluaciones, sino con redes de acompañamiento pedagógico y retroalimentación de expertos. Para Escallón, Global Visiting Faculty del Centro de Primera Infancia, invertir en la formación permanente de los educadores también es hacerlo en el presente y en el futuro de la infancia, pues ellos son quienes pasan más tiempo con los niños y niñas en los años más importantes de su desarrollo.
6. Cerrar brechas de gobernanza y asegurar financiamiento suficiente y estable
Ernesto Treviño, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que una de las principales brechas en América Latina, al comparar sistemas de protección de primera infancia y políticas públicas, es la falta de integralidad, es decir, los programas de atención para la infancia suelen estar desconectados y se convierten en cargas para las familias, porque es como si cada servicio —de salud, educación y desarrollo social— fuera para un niño distinto. Esa fragmentación está relacionada con la falta de gobernanza intersectorial.
“Tenemos una heterogeneidad de la calidad que tiene que ver con estándares, con supervisión y que está marcada en los modelos que son descentralizados; en países federales, la bajada hacia los municipios muchas veces genera estas brechas”, comentó. “Tenemos un acceso limitado a la cobertura de protección, cuidados y educación de la primera infancia. En zonas rurales también hay ausencia de evaluaciones longitudinales y de sistemas de monitoreo estandarizados. Y la mayor parte de los niños están en unas regiones, pero la investigación proviene de otras”.
Treviño señaló que una gran brecha se relaciona con el financiamiento, porque la inversión pública suele ser insuficiente y hay una volatilidad presupuestaria cuando hay cambios de administración en los gobiernos. Para lograr la integralidad se requiere de una gobernanza con intervenciones múltiples, coordinadas e interconectadas, y una planificación a largo plazo. Además, el contexto importa; es decir, no hay recetas únicas y las políticas deben adaptarse a la variabilidad de necesidades en cada territorio. Finalmente, invitó a la academia a asumir un papel más activo en la incidencia pública; ver a los políticos como sus aliados y trabajar con ellos, y no frustrarse si no les hacen caso, sino insistir, acompañar y llevar el conocimiento a la mesa para generar acciones a favor de la primera infancia.

Durante la apertura del Foro Internacional de Primera Infancia, Guillermo Torre, rector de TecSalud, señaló que entre los objetivos de estos espacios está promover la investigación y la colaboración entre las universidades, que deben ser catalizadores para, desde diferentes saberes y disciplinas, incidir y lograr cambios y políticas públicas hacia un mejor futuro.
“Si realmente queremos generar un mundo más justo, tenemos que empezar desde los primeros años”, dijo. “No podemos hablar de un futuro mejor para las personas y las comunidades si no generamos mayor justicia y oportunidades desde la infancia”.
¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx