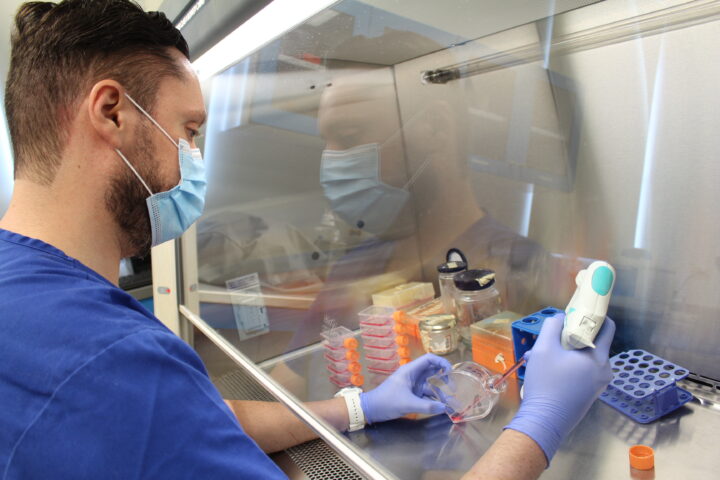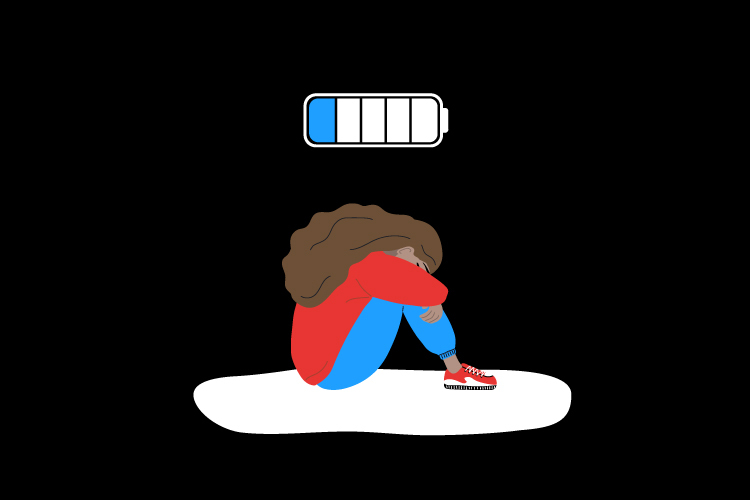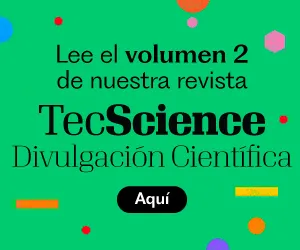Por Rafael Lozano
Columnista invitado
En una epidemia, la comunicación pública no es un accesorio: es parte del control del brote. Y no debe actuar con grandilocuencia ni como propaganda, sino como un dispositivo de confianza que hace tres cosas a la vez: decir la verdad completa sin estridencia, traducir el riesgo en conducta concreta y proteger la cohesión social sin pedirle a la realidad que se calle. Datos con contexto, urgencia sin pánico y un mensaje siempre aterrizado en “qué debo hacer hoy”.
Ese estándar implica una regla de comunicación. En 2026 no se “contiene” la información, se encuadra. Si la autoridad intenta administrar el dato para evitar un titular, el mensaje deja de ser sanitario y se vuelve político (“ocultan”, “maquillan”). Y entonces el brote gana una ventaja que no es biológica sino social: desconfianza, rumor, resistencia, fatiga. La transparencia no es un gesto moral; es una medida de control. Esto es parte del ABC contemporáneo de la comunicación de riesgo: hablar pronto y con frecuencia, con honestidad, incluso en la incertidumbre, y con una sola voz coordinada.
Aquí vale hacer memoria reciente. Un balance negativo de la pandemia de Covid fue precisamente la comunicación. Aun con centralización, estuvo plagada de contradicciones, tecnicismos que no orientaban conducta, cambios de criterio sin explicación suficiente y una pulsión recurrente por repartir culpas.
Además, hubo un atajo particularmente dañino: moralizar el riesgo. “Los gordos”, “los diabéticos” aparecieron como explicación cómoda, casi como culpables por enfermar y por saturar servicios. Ese lenguaje no solo fue injusto: fue contraproducente. Estigmatizó a quienes más necesitaban orientación y cuidado, reforzó la idea de que la enfermedad es una falla personal y no una vulnerabilidad construida, y debilitó la confianza en el sistema. Una epidemia no se controla culpando: se controla reduciendo exposición, facilitando acceso y comunicando sin humillar. Esa línea roja no puede cruzarse otra vez.

Dicho esto, vale la pena reconocer lo que sí está funcionando en la epidemia de sarampión. A nivel federal se ha sostenido un marco relativamente sobrio: hablar de cifras grandes (millones de dosis, despliegues masivos) sin incendiar el ánimo colectivo, insistiendo en el eje correcto —vacunación y completar esquemas— y acompañándolo con logística: dónde, cuándo, a quién le toca, cómo se amplían horarios, cómo se despliega por territorio. Esa combinación reduce ansiedad porque convierte un fenómeno abstracto (“hay brote”) en una ruta concreta (“revisa tu esquema, ubica tu módulo, ve hoy”). En crisis, muchas campañas fallan no por falta de vacuna sino por falta de traducción del mensaje en acción.
Justamente por eso, dos episodios recientes resaltan como tropiezos, no porque anulen lo positivo, sino porque lo contaminan. Son errores que cuestan doble: dañan credibilidad y desplazan la conversación pública hacia lo que menos conviene.
El primero ocurrió donde no debería: en una conferencia de prensa. La autoridad política interviene ante la posibilidad de informar diferencias territoriales con el argumento de “no estigmaticemos”. La intención declarada puede sonar razonable, pero la señal pública es la peor: “eso no”. En el espacio diseñado para rendir cuentas, cualquier gesto de freno se lee como control del dato, y el control del dato no evita el titular: lo empeora. Si se quiere evitar estigma, la salida moderna no es callar el mapa: es explicarlo con contexto y con acción.
El segundo tropiezo, en cambio, es más grave y revelador. Una autoridad federal presenta brechas de seroprevalencia (inmunidad) por edad/cohorte y las amarra a etiquetas sexenales y a nombres de expresidentes como explicación del rezago. Aquí el problema no es la historia sanitaria; el problema es el encuadre de emergencia. En plena epidemia, esa maniobra mueve el foco de “qué hacemos hoy” a “quién tuvo la culpa”, y activa lo que la crisis no necesita: politización, réplica, contrarréplica, desgaste. El costo no es solo discursivo: es operativo, porque cada minuto mediático consumido por el pleito es un minuto perdido para la conducta que sí corta transmisión: vacunarse, completar esquema, consultar sin sembrar contagio.
Además, ese encuadre tiene un efecto colateral: convierte una herramienta técnica de focalización —identificar cohortes con rezago— en munición partidista. Si a un político le das gráficas con presidentes, no le estás dando epidemiología: le estás dando etiquetas. El resultado es predecible: se pierde la narrativa simple y accionable (“adultos jóvenes con esquema incompleto: vengan hoy, aquí”) y se instala el pleito. En epidemias, el pasado sirve para el informe; la vocería, en cambio, debe ser operación.
En ambos casos se repite la misma falla: reputación antes que cooperación. En uno se tapa el dato; en el otro se etiqueta el dato. Cuando la vocería es escudo o munición, ya no es salud pública. En epidemias, comunicar es intervenir. Si no se fabrica cooperación, se alimenta el brote. Estos errores no se administran: se corrigen al día siguiente y se prohíben la semana siguiente. Si se toleran, se vuelven norma.
Referencias para profundizar la lectura
- CDC — Crisis and Emergency Risk Communication (CERC):
https://www.cdc.gov/cerc/media/pdfs/CERC_Introduction.pdf
- OPS/PAHO — Risk and Outbreak Communication
https://www.paho.org/en/topics/risk-and-outbreak-communication
Autor
Rafael Lozano es profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor emérito del Departamento de Ciencias de la Medición de la Salud, de la Universidad de Washington. rlozano@facmed.unam.mx; rlozano@uw.edu
Las opiniones vertidas en este artículo no representan la posición de las instituciones en donde trabaja el autor.