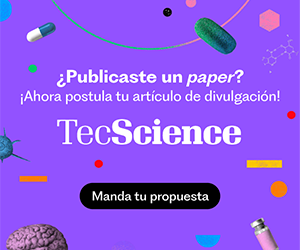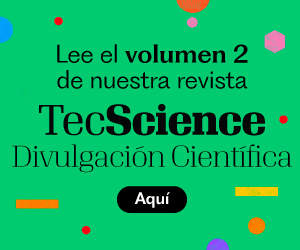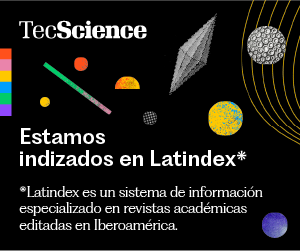Los hijos de Emma Sánchez tenían dos meses, tres y cuatro años cuando ella cruzó la frontera desde Estados Unidos hacia México.
Ella regresó a su país para hacer los trámites que le permitirían casarse con el padre de sus hijos, un ciudadano estadunidense y veterano de guerra. Cuando intentó regresar, desde Ciudad Juárez, le advirtieron que, durante los próximos diez años, no podría volver al país donde nacieron y viven sus hijos.
Pero no fueron diez años, fueron doce y medio los que pasó Emma separada de su familia. Los veía los domingos, si la rutina se los permitía. Entre semana, durante los eventos escolares, ella solo podía estar presente en videollamada. Eso sí. Presente a pesar de la frontera, de las políticas migratorias que separaron a miles de infancias de sus familias, a pesar de los años. Cuando regresó eran adultos. “Ya están grandes. Dejé niños, dejé bebés. Encuentro hombres”.
La historia de Emma, narrada por ella misma, forma parte de un archivo comunitario de más de 600 testimonios de personas migrantes y deportadas. Los dos videos donde ella y su familia relatan las dificultades que enfrentaron, así como la felicidad del reencuentro, fueron grabados en 2017 y se convirtieron en la cuarta entrada de lo que ahora es el proyecto Humanizando la Deportación.
Ser una buena madre
Su narrativa digital, como se le llama a este tipo de videos donde los sujetos aprovechan la tecnología para registrar y tomar control de sus testimonios, también se convirtió en el insumo para las investigaciones de María de la Cruz Castro Ricalde, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación (EHE) del Tec de Monterrey, quien también participó en dicho proyecto.
Gracias a la voz y el conocimiento de Emma, Castro identificó los cambios en la idea de maternidad que están impulsando las madres deportadas.
La investigadora explica que el referente de cómo debe ser una “buena madre” al que aspiran las mujeres del archivo, es el de la maternidad intensiva. Es decir, aquel donde las madres son las principales responsables de la crianza de las infancias, quienes se convierten su ocupación principal.
Añade que, específicamente en la cultura mexicana, estas obligaciones que asumen las madres son actividades que se llevan a cabo en el ámbito privado. Es decir, mientras los hombres toman decisiones, se relacionan y se desenvuelven en el ámbito público (la política, por ejemplo), el rol de las mujeres se desempeña al interior de la casa, donde llevan a cabo el trabajo doméstico, la crianza y las labores de cuidado. Estas últimas, además, son actividades a las que —socialmente— se les considera de menor importancia.

Sin embargo, la científica encontró que las madres deportadas cuentan en sus narrativas como se vieron en la necesidad de retar todos esos arquetipos de lo que debe de ser una buena madre.
Por ejemplo, ante el deseo de proveer de educación y atención médica de buena calidad, Emma Sánchez decidió que sus hijos vivieran con su pareja en Estados Unidos, lejos de ella. Esto la llevó a truncar sus deseos de llevar a cabo una maternidad intensiva, donde la cercanía física es fundamental.
Sin embargo, ella no se rindió en su deseo de seguir siendo una madre para sus hijos. “Las madres deportadas y las madres que emigran han impulsado con sus prácticas maternales la comprensión de que se puede ser madre de muchas maneras”, explica Castro.
Para Emma, eso significó aprovechar al máximo los domingos que podía estar con sus hijos (ellos venían a México) y estar presente en momentos importantes, aunque fuera por videollamada.
Pero hizo mucho más que eso. Maricruz Castro describe en su investigación cómo las mujeres del archivo comunitario narran su toma del espacio público en el papel de defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes; actividades que rompen con los arquetipos de feminidad de una madre intensiva.
Emma Sánchez, por ejemplo, se integró al grupo Dreamers Moms, del que fue codirectora. Este se describe como un movimiento nacional de madres deportadas que tiene como objetivo impulsar reformas migratorias inclusivas y que garanticen sus derechos humanos. Entre ellos, el derecho a la familia, que ha sido continuamente agraviado por las acciones del gobierno estadounidense.
A través de Dreamers Moms, Emma fue capaz de acceder al apoyo económico y asesoramiento legal que le permitió seguir con sus trámites migratorios. Eventualmente, todo ese trabajo le permitió reunirse con su familia.
Para los años 2022 y 2023, se estima que había entre 4.4 y 4.7 millones de infancias con ciudadanía estadunidense, viviendo con al menos un padre o madre indocumentado. Esto les pone en riesgo de sufrir lo mismo que los hijos de Emma.
Según el Instituto Brooking, esos 4.7 millones de niños representan un 6.7% de todos los menores de edad con ciudadanía. Adicionalmente, para más de 2 millones y medio, tanto su padre como su madre viven sin documentos en los Estados Unidos, lo que les pone en riesgo de deportación. Para finales de 2024, según Human Rights Watch, de los 4,600 infantes que fueron separados de sus familias durante la primera presidencia de Donald Trump, todavía había 1,360 sin reunirse con sus padres.
Alzar la voz
Castro describe que la participación de estas mujeres en el proyecto Humanizando la Deportación, también ha significado para ellas reconocer la importancia de sus testimonios. A través de sus narrativas digitales, estas madres vuelven a irrumpir en el espacio público al dar visibilidad a sus denuncias y críticas contra las políticas migratorias estadounidenses.
“¿Cómo es posible que crean que unas leyes que separan a una madre de niños pequeños, de bebés, sean correctas? ¿Cómo es posible que creen que es correcto dejar a niños pequeños, adolescentes, sin su madre?”, son las palabras con las que Emma empieza su historia.
“El otro aspecto es que se dan cuenta de que su problema es un problema compartido con muchas otras. Al escuchar a otras personas en su misma situación, empiezan a sentirse acompañadas”, añade Castro.
Para ella, estudiar los testimonios de estas madres puede ser un punto de partida para reconocer que hay políticas públicas que no satisfacen las necesidades de estas mujeres.
¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx