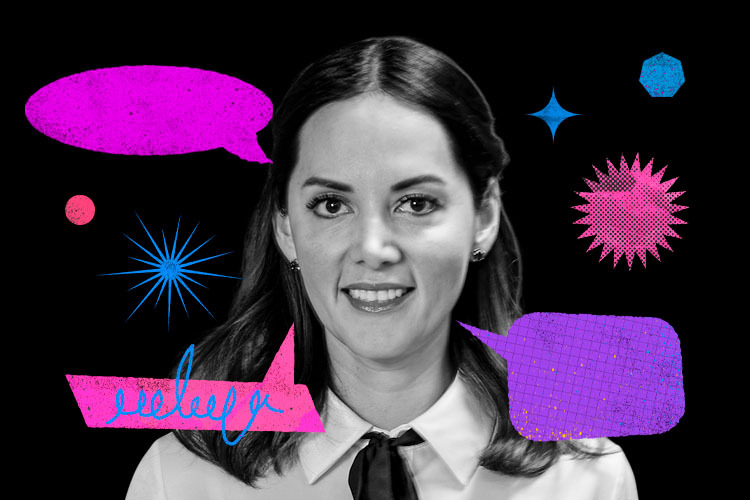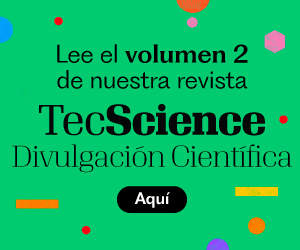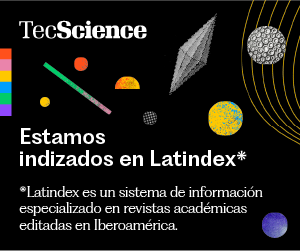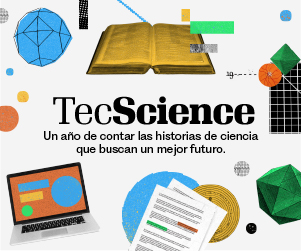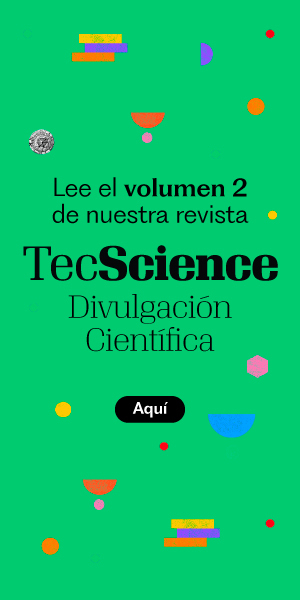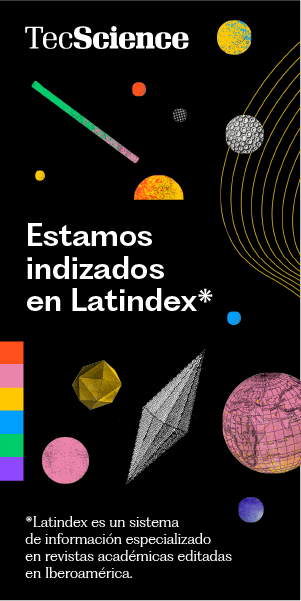Hace nueve años comencé a investigar sobre autismo. Me motivó el diagnóstico de mi hijo Andrés, que entonces tenía siete. Así como un surfista creó un programa para que niños con autismo aprendieran a surfear, yo quería que mi vocación fuera útil ante una realidad nueva para mí.
Pero, ¿cómo se investiga el autismo desde la comunicación y los estudios culturales, fuera de la psicología, la salud o las neurociencias?
Comencé analizando la representación de las personas autistas y encontré que, por muchos años, habían sido representadas en medios y películas, con base en dos generalizaciones: una que los los muestra como savants y otra como personas aisladas.
Marion Quirici, investigadora estadounidense en temas de discapacidad, afirma que durante mucho tiempo a los savants se les conoció como “genios-idiotas” porque, como el personaje de Rainman, tienen una habilidad excepcional en el cálculo matemático, la música o el dibujo, pero grandes retos en otros rubros.
Y aunque la idea se ha ido modificando, algunas producciones mediáticas asocian autismo y genialidad, pero también con poca empatía y torpeza social, estereotipando y reduciendo las características de las personas con autismo. En realidad, solo el 10% son savant y su inteligencia, la que medimos usualmente, es variada.
La otra gran generalización, la de personas aisladas y en crisis, fomenta estigmas y estereotipos y es más común en medios periodísticos, que por mucho tiempo los representó con imágenes de niños tras un vidrio roto o cubriéndose los oídos.
Cuando no hemos experimentado una realidad, conocemos a las personas a través de libros, películas y series. Pero yo no identificaba a mi hijo, que forma parte del 30% de los autistas no hablantes, en esas representaciones.
Tampoco estaban su sonrisa, su mirada fija y directa a los ojos cuando quiere compartir algo que lo emociona, su forma de comunicarse trayendo los objetos con los que se prepara la comida que se le antoja, ni los aspectos bellos de su sensorialidad como su disfrute de las texturas, de las hojas secas o las caminatas silenciosas por el campo. Los estudios culturales me sirvieron para enmarcar la invisibilización o la representación sesgada de las personas autistas, además del potencial de la autorrepresentación.
Cuando las personas hablan de su condición en plataformas digitales, los demás comprenden cómo es su experiencia de vida. Durante los últimos años, autistas hablantes o familiares de autistas con altas necesidades de apoyo comunican su día a día en plataformas como TikTok o Instagram. Estas voces pueden reducir los estereotipos y la estigmatización.
En el camino para intentar explicar las experiencias de violencia o menosprecio que vivimos como familia en el espacio público obtuve respuestas de mayor profundidad en los estudios de la discapacidad, un campo interdisciplinario que la analiza como construcción social, cultural y política, que estudia cómo definimos la discapacidad y qué implicaciones de inclusión, exclusión, entre otras, tiene.
Pronto, mis investigaciones se guiaron por algo que yo llamo indignación creativa, que es la necesidad de diseñar para el cambio social. Uno de mis proyectos giró en torno al diseño de recursos educativos para madres cuidadoras. Mediante métodos participativos, rescaté sus experiencias de cuidado y autocuidado para gestionar los retos en la vida cotidiana de sus hijos.
Diversos estudios confirman que las madres de personas con discapacidad tienen índices más altos y propensión a la ansiedad y depresión. En el caso específico del cuidado intensivo que requieren las personas con autismo, se suman factores como el temor a que se escapen y se pierdan o el estrés relacionado con los juicios y actitudes que puede tener la gente en el espacio público.
En el libro Transmedia Learning for Preverbal Children with Autism, hoy disponible de manera abierta, indagué sobre la influencia de la representación en el aprendizaje. Me enfoqué en el uso de dispositivos móviles para compartir y aprender de manera informal y en cómo aprovechar el gozo de las ficciones de dos niños autistas para aprender fuera de la escuela o en ella. El reto era pensar en cómo pueden aprender personas a quienes se les niega casi cualquier participación social y educativa: las personas autistas con altas necesidades de apoyo.
El día de hoy, hay más conocimiento, apertura y disposición de reconocimiento que cuando comencé a investigar. Esto se debe, en parte, a la lucha social de las personas con discapacidad (el documental Crip Camp de Netflix lo narra muy bien) y también a marcos teóricos emergentes como los estudios de neurodivergencia, que los investigadores Robert Chapman y Monique Botha definen como un movimiento social de autoidentificación que también abarca la participación de otras neurominorías como las personas con condiciones atencionales.
Actualmente, los métodos y marcos teóricos para construir el conocimiento que va dirigido a personas y comunidades con algún tipo de vulnerabilidad me parece tan importante como el propósito o el fenómeno que se estudia. El sesgo, investigar con o sin consultar con la población representada, es un asunto científico. Por ello, he enfocado mi investigación en los métodos participativos y las miradas sobre el autismo y en la capacitación a profesores, para nutrir perspectivas y prácticas en el salón de clase.
Por supuesto, aún hay mucho camino por recorrer. El concepto de neurodiversidad ha traído conflictos de sentido, existe el temor de uniformar la visión y banalizar la condición.
No debemos invisibilizar las diferencias, cada persona autista tiene necesidades dada su condición, pero también particulares dada su diferencia humana: nadie se reduce a un diagnóstico.
Hay que tener esperanza pero también la convicción de defender los derechos y celebrar todo tipo de manifestaciones de la diversidad humana. Para mí eso significa la indignación creativa: investigar, diseñar y divulgar para un mundo más justo para las personas neurodiversas.
* Nohemí Lugo Rodríguez es profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación. Es Doctora en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra y Maestra en Literatura por Western Michigan University. Tiene 25 años de experiencia docente en universidades de México y Estados Unidos.