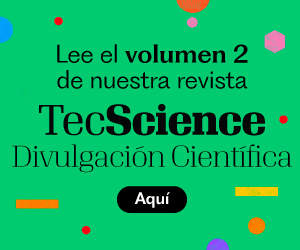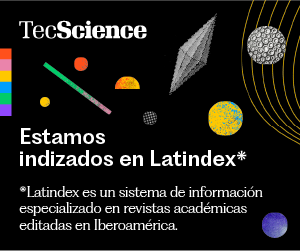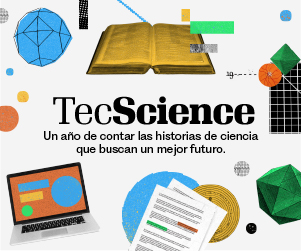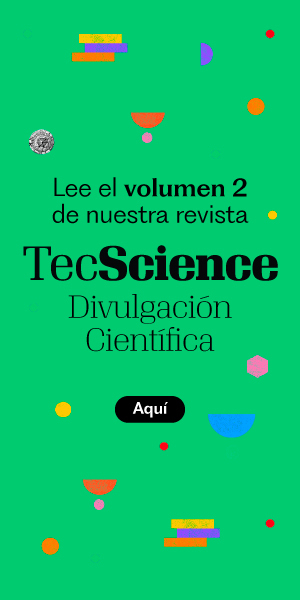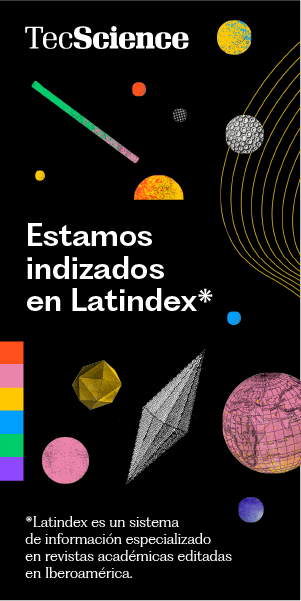En 2017, Estados Unidos deportó a 396,118 personas migrantes, de las cuales, el 42% fueron mexicanas, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional estadunidense y la Secretaría de Gobernación mexicana.
Fue también a inicios de ese mismo año cuando Robert Irwin, subdirector del Centro Global de Migración en la Universidad de California Davis (UC Davis), lanzó el proyecto Humanizando la Deportación: un archivo comunitario que alberga más de 600 narrativas digitales, donde las y los migrantes cuentan sus historias y comparten su conocimiento.
María de la Cruz Castro Ricalde, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación (EHE) del Tec de Monterrey quien participa en el proyecto, dice que las cifras oficiales de migrantes “tienden a ocultar el drama humano que hay detrás de cada deportación”.
El objetivo de este proyecto es documentar las consecuencias de las políticas migratorias de los Estados Unidos y México, a través de las experiencias de quienes las viven en carne propia. Las historias de este archivo atraviesan las cifras para escuchar qué le importa, qué le duele y qué saben las personas migrantes.

Humanizando la deportación a través de narrativas digitales
Cuando recogen estos testimonios, con sus doctorados y libros bajo el cinturón, Maricruz y Robert se convierten en simples facilitadores de historias. Contienen sus preguntas e intereses académicos para limitarse a poner sus conocimientos tecnológicos al servicio de las personas migrantes.
“Ustedes son los expertos y, por eso, queremos grabar sus historias”, les explica Irwin antes de encender su grabadora.
Así, la interacción entre investigador y persona migrante se convierte en una dinámica horizontal: “tú pones tu saber tecnológico y el otro está poniendo fragmentos de vida, conocimiento situado, saber encarnado”. Es decir, un tipo de sabiduría que solamente se puede adquirir siendo una persona migrante, añade Castro.
A esta metodología de trabajo se le conoce como narrativas digitales y es la base del trabajo que comenzó en UC Davis, pero que rápidamente se expandió.
Al año de haber iniciado, instituciones como el Tec de Monterrey, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Guadalajara, se sumaron a colaborar con el archivo.
Un problema que crece
El proyecto fue mutando al son del fenómeno migratorio. En 2018, —cuando se volvieron mediáticas las primeras caravanas migrantes— el equipo de Humanizando la Deportación decidió ampliar su mirada fuera de las personas repatriadas por el gobierno estadunidense para empezar a recoger testimonios de migrantes en tránsito.
Esto provocó que sus protocolos se adaptaran a recoger narrativas de forma más rápida, pues una persona migrante podía estar en cierto albergue solo por un día.
Cuando llegó la pandemia por Covid-19, su ritmo de trabajó se aletargó, igual que el resto del mundo. Volvieron a moldear sus métodos de trabajo para continuar con la tarea de recoger testimonios, inclusive vía WhatsApp. Mientras esto ocurría, con base en el Título 42, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden expulsaban personas, alegando un riesgo sanitario.
“El tema de la migración siempre va cambiando, siempre hay nuevas dinámicas para documentar y por eso seguimos después de nueve años”, añade Irwin.
Con el tiempo, el archivo comunitario de Humanizando la Deportación se ha convertido también en el insumo de investigaciones científicas. Es el caso de las publicaciones que ha hecho Castro en torno a las madres deportadas.
En estas investigaciones, la también doctora en Letras Modernas explora cómo las mujeres separadas de sus hijos —debido a la deportación— transforman el ejercicio de su maternidad al tener que ejercerla a través de lasfronteras.
Más allá de la producción de textos académicos, Castro considera que “en la medida en la que tengamos más testimonios, podemos tener más certezas sobre necesidades y, así, plantear recomendaciones de políticas públicas”.
En ese sentido, el archivo se puede convertir en una vía de acceso a conocimientos que pueden informar las decisiones de autoridades gubernamentales. Por otro lado, contar sus historias también trae beneficios para las personas migrantes.
Robert Irwin explica que, para las personas migrantes, ser escuchadas por su equipo de investigación representa una validación de sus historias. “Se dan cuenta de que hay conocimientos que poseen y que los demás ignoramos”, afirma.
Además, explica que son conscientes de la desinformación y el sensacionalismo en torno a sus experiencias, lo cual les motiva a corregir imprecisiones a través de sus relatos.
Una nueva mirada
Castro considera que científicos y periodistas muchas veces se acercan a las personas migrantes desde un cúmulo de prejuicios y conocimientos previos. Aunque no sea de mala fe, esto puede encausar la conversación hacia los intereses de la o el entrevistador.
Por otro lado, “cuando son las personas migrantes quienes hablan, nos dan un panorama que no estaba contemplado por nuestros matices de formación, de clase, de género, de conocimiento o de edad”.
Además de ayudarles a reconocer la importancia de sus historias, participar en el archivo comunitario ha permitido a las personas migrantes darse cuenta de que muchos de los problemas que enfrentan son compartidos, haciendo que se sientan menos solos en sus luchas.
Quienes también se han visto beneficiados de colaborar con Humanizando la Deportación, han sido las y los alumnos de Castro en el Tec de Monterrey. Además de enseñar a entender el fenómeno migratorio desde una perspectiva científica, la profesora los lleva a participar en las jornadas de recolección de narrativas.
Ella ha observado que sus alumnos han desarrollado habilidades blandas, como la empatía, a través de sus interacciones con personas migrantes.
Para ella misma, escuchar y recolectar las narrativas del archivo ha sido un reto para sus propios prejuicios morales. Por eso, considera que el proyecto le ha dado más de lo que ella le puede ofrecer de vuelta.
Esta experiencia ha transformado su manera de pensar en la investigación. De ser “una fuente de conocimientos, a una pregunta permanente sobre mis propias convicciones y mi manera de ver en el mundo”.
Irwin explica cómo esas experiencias llevan a las y los estudiantes a entender las maneras en que sus propias vidas están atravesadas por el fenómeno migratorio: “Lo que descubrieron ellos es que entre sus redes familiares y personales había migrantes deportados y también empezaron a encontrar albergues cerca de sus universidades”.
¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx