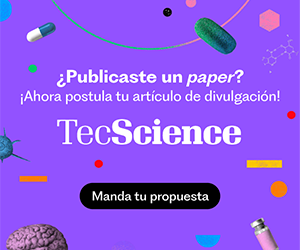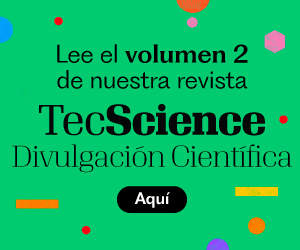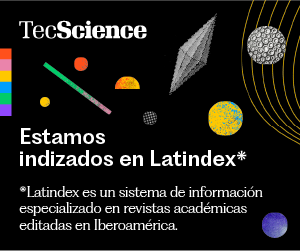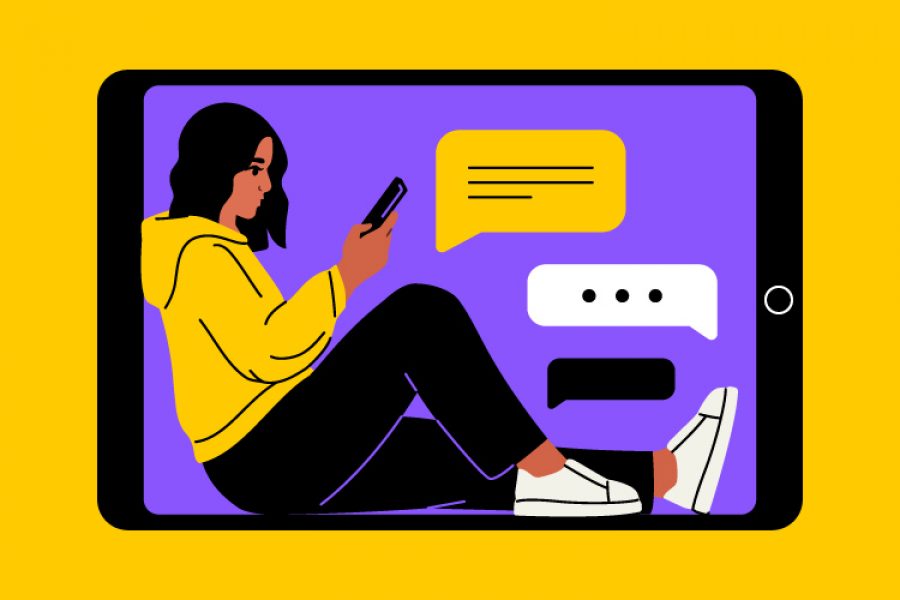A un cuarto de siglo del 2050 las infancias ocupan un lugar decisivo: son quienes habitarán y enfrentarán ese futuro. Para prepararles el terreno, será indispensable pensar más allá del adultocentrismo, esa mirada que reduce a niñas y niños a receptores pasivos y que suele negar su capacidad de agencia y autonomía.
“Poner a las infancias en el centro —especialmente a las más vulneradas— implica revisar si las medidas que reciben respetan sus contextos y realidades”, recalca Martha Roxana Vicente Díaz, investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y especialista en educación para el desarrollo sostenible.
Esto converge con un informe publicado en 2024 por la UNICEF, que cuestiona: ¿de qué forma aseguramos que las infancias gocen plenamente de sus derechos? ¿Cómo construir mundos donde puedan prosperar y liberar su potencial?
Las respuestas no son sencillas, pero existen principios que deben guiar las nuevas políticas, como la no discriminación, el interés superior por las infancias en las decisiones públicas, su derecho a opinar, a sobrevivir y desarrollarse. Esto último, subraya el documento, no solo abarca salud física, sino también de manera mental, emocional, cognitiva, social y cultural.
México reporta mayor aumento en ansiedad juvenil
Lo que menciona el informe ya no es una advertencia lejana, pues en la actualidad transitamos realidades convulsas y la crisis tanto climática moldea cómo vivimos y cómo lo harán esas próximas generaciones. En este escenario, las infancias resultan especialmente vulnerables: sus cuerpos —pequeños y en desarrollo— son más propensos a padecer enfermedades respiratorias, desnutrición, infecciones ligadas a olas de calor extremo y otras contingencias.
A ello se suman los impactos emocionales. Las experiencias directas —huracanes, inundaciones, incendios— y la simple conciencia de habitar una emergencia climática en ciernes elevan las tasas de ansiedad, depresión, estrés postraumático y lo que se denomina ecoansiedad entre niños y niñas. Si lo ponemos en cifras, entre 1990 y 2021, la incidencia de trastornos de ansiedad en personas de 10 a 24 años creció un 52% a nivel global, con el mayor aumento registrado en México.
Para 2050, la crisis climática —más que un riesgo ambiental o económico— transformará la vida y los aprendizajes de nuevas generaciones. La educación para el desarrollo sostenible será un eje indispensable al integrar temas como reducción de riesgos de desastres, biodiversidad, pobreza y consumo responsable. Bajo esta idea, Vicente Díaz señala que es urgente, desde ya, cuestionarse los modelos educativos que perpetúan estas problemáticas.
En su informe, la UNICEF proyecta que el acceso a la educación seguirá ampliándose, pero en un mundo digital será clave garantizar igualdad tecnológica y competencias digitales. Con esta medida se evita que la conectividad, más allá de ser una herramienta democratizadora, replique o agrave desigualdades.
El reto no es ajeno a nuestra región. En 2023, el dossier Los futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe muestra avances en cobertura educativa alineados con la Agenda 2030 para México, aunque aún sin atender a todas las poblaciones en situación de necesidad.
Soluciones incompletas e ineficaces sin voces infantiles
Asimismo, Vicente Díaz advierte sobre el sesgo de soluciones diseñadas a partir de una confianza absoluta en credenciales y saberes académicos, sin abrir espacios genuinos de participación con las personas implicadas. Si las infancias no participan en la construcción de respuestas —si sus voces, experiencias e interpretaciones del mundo quedan fuera—, las políticas resultarán incompletas o ineficaces. Se frenan soluciones y la capacidad de concebir otros futuros más amigables.
“Un mandato dentro de la educación para la sostenibilidad es la articulación de redes: estrategias multiactor con compromiso genuino y transparencia sobre fines y alcances”, menciona la investigadora. Involucrar a las infancias, insiste, no es un añadido simbólico, más bien, es un derecho básico que se debe ejercer en la práctica.
La sostenibilidad, menciona Vicente Díaz, no puede reducirse a respuestas tecnológicas aisladas. No es un remedio puntual. “Es un compromiso con la vida, un sentido de pertenencia y de interconexión con todas las formas vivientes. Para ello necesitamos transformar los sistemas educativos y construir una gobernanza ética y colaborativa”, concluye. Así las medidas propuestas tendrán sentido y resistencia al paso del tiempo.
Proteger a las infancias del 2050 va mucho más allá de un enfoque de mitigación climática. Necesita reimaginar cómo resolvemos, a quiénes escuchamos y qué valores guían esas decisiones.
Poner a las infancias en el centro, entonces, será esa reivindicación social que permita diseñar políticas para que las próximas generaciones puedan aportar al mundo que les heredaron.
¿Te interesó esta historia? ¿Quieres publicarla? Contacta a nuestra editora de contenidos para conocer más marianaleonm@tec.mx