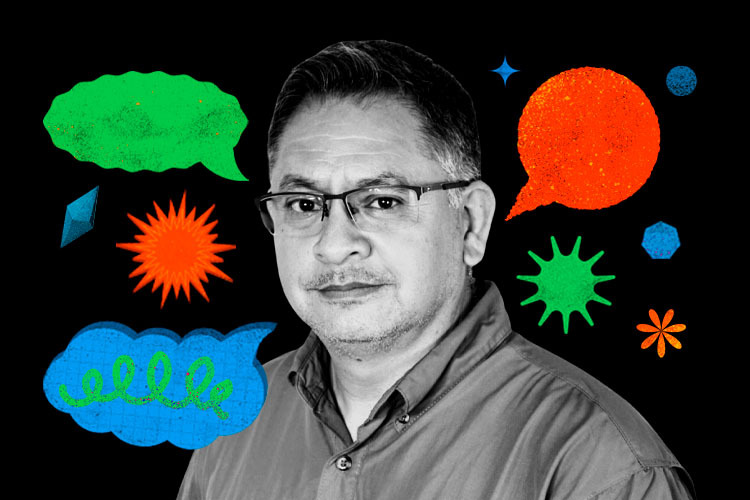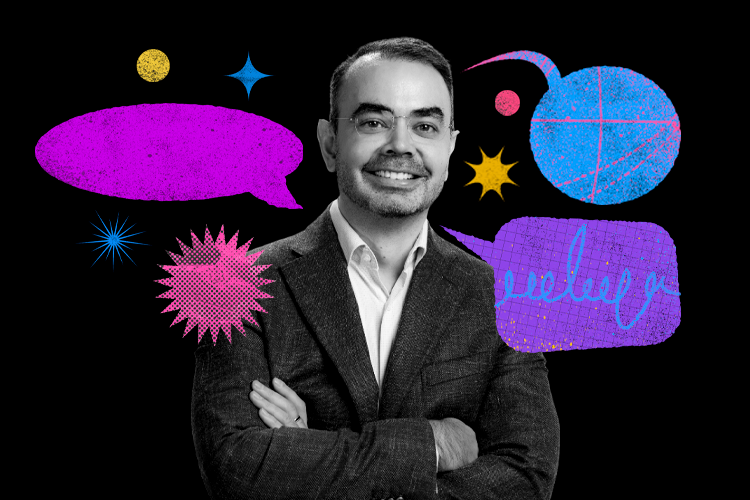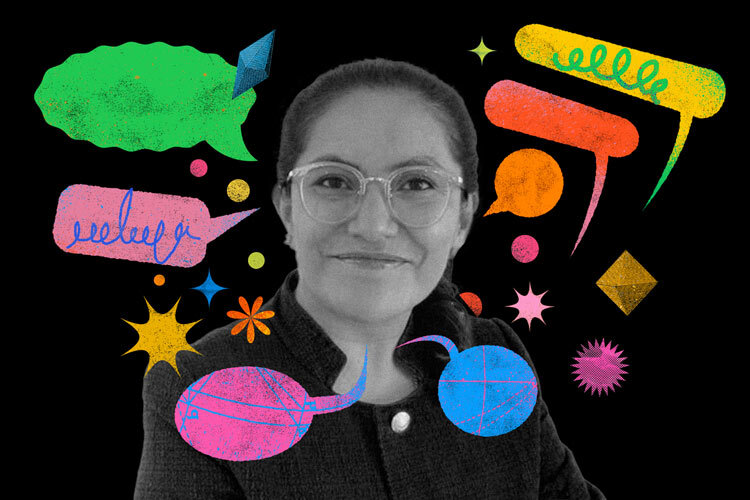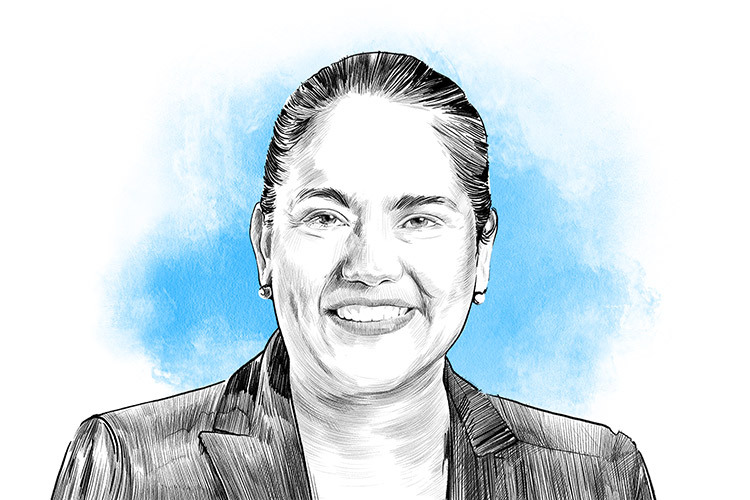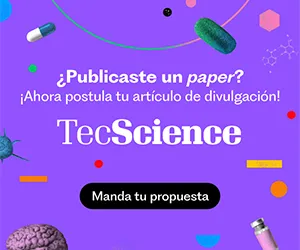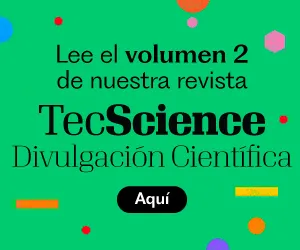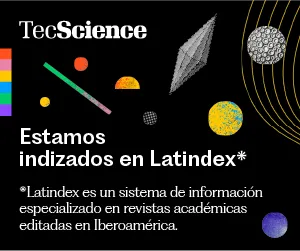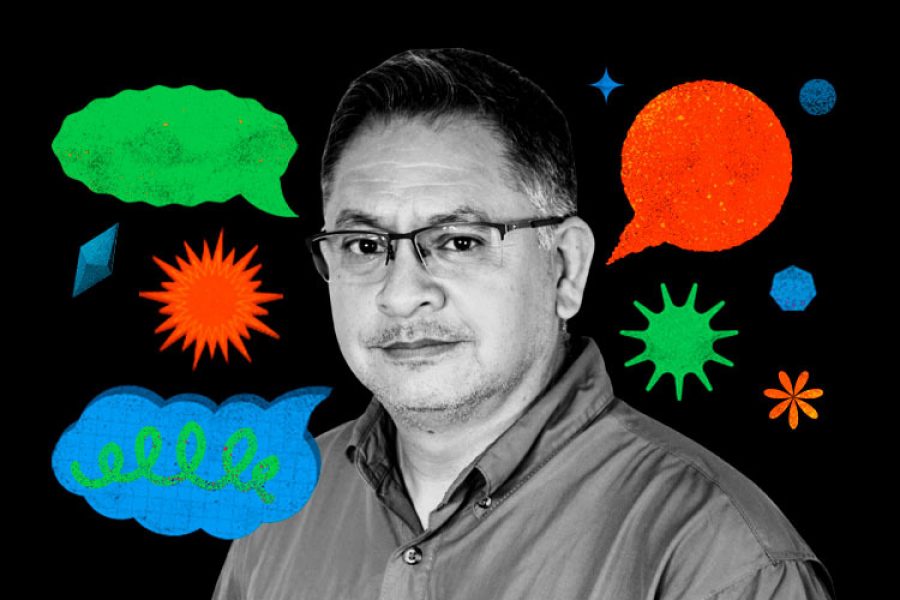Por Jorge E. Valdez
Todos los días escuchamos noticias sobre la crisis que está generando el cambio climático y la conveniencia de virar hacia las energías renovables, sobre el surgimiento de nuevas enfermedades y la capacidad de la inteligencia artificial para procesar información que ayude a generar nuevos antibióticos. Esto solo por mencionar algunos de los muchos retos que la ciencia enfrenta y sus avances. Los temas están ahí pero, ¿realmente comprendemos su importancia?
Pienso en la película de 2021, Don’t Look Up donde un astrónomo, interpretado por Leonardo DiCaprio, trata de advertir al mundo sobre la catástrofe que se avecina y, sin embargo, la audiencia impávida hace oídos sordos al asunto.
Desgraciadamente, esa parodia es un reflejo de nuestra sociedad y sigue perfectamente vigente.
Lograr una alfabetización científica en nuestra sociedad, de manera que sea informada y crítica, es más relevante que nunca para que todos, en conjunto, tomemos decisiones que favorezcan una mejor vida en el planeta.
El concepto alfabetización científica fue popularizado por Paul Hurd en 1958, cuando acusó que el problema inmediato en la educación era “cerrar la brecha entre la riqueza de los logros científicos y la pobreza de la alfabetización científica en Estados Unidos”. Para Hurd, la rápida innovación en la ciencia y la tecnología exigía una educación “apropiada para enfrentar los desafíos de una revolución científica emergente”.
Subyacente a la llamada de Hurd estaba la idea de que “cierto dominio de la ciencia es una preparación esencial para la vida moderna”. La alfabetización científica se enfoca en desarrollar habilidades y conocimientos básicos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre temas que afectan su vida cotidiana.
La alfabetización científica implica más que conocer conceptos básicos, es la capacidad de utilizar la información para analizar y comprender cómo la ciencia es moldeada por la sociedad.
El Marco del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la alfabetización científica como «la capacidad de comprometerse con cuestiones relacionadas con la ciencia, y con las ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo.»
Por supuesto, la divulgación de la ciencia y la consecuente alfabetización científica tienen varios retos como la complejidad del lenguaje científico, la desinformación y la pseudociencia, así como la brecha digital. Por ello es tan fundamental el uso de un lenguaje claro y accesible, la validación de la información científica a través de fuentes confiables así como fomentar la alfabetización digital y el acceso equitativo a la información. Finalmente, se debe buscar la colaboración entre científicos, comunicadores y educadores para desarrollar estrategias efectivas de divulgación y alfabetización científica.
Al comunicar conceptos científicos de manera accesible se fomenta la comprensión y se promueve el pensamiento crítico, el análisis de evidencia y la evaluación lo que permite la toma de decisiones informadas sobre temas de salud, medio ambiente y tecnología que tienen un impacto en nuestra vida.
Proporcionar acceso a la información científica fortalece a la democracia pues se impulsa a una ciudadanía más informada y participativa en la toma de decisiones políticas y sociales. Quizás por ello el recién estrenado gobierno de los vecinos del norte es tan enemigo de ella.
Jorge Eugenio Valdez García es director de Vinculación de Internacionalización de TecSalud, y profesor investigador de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tec de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía. Es editor científico de TecScience.