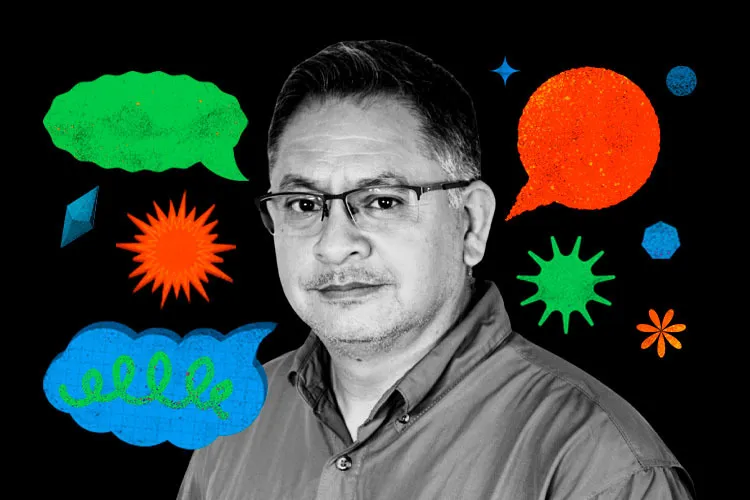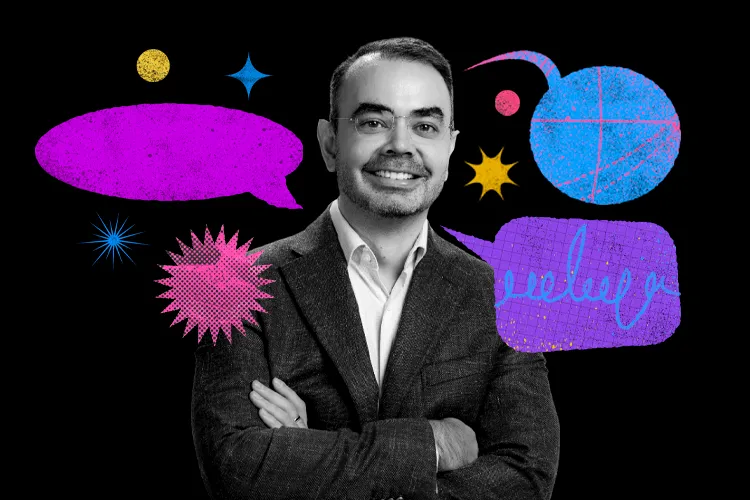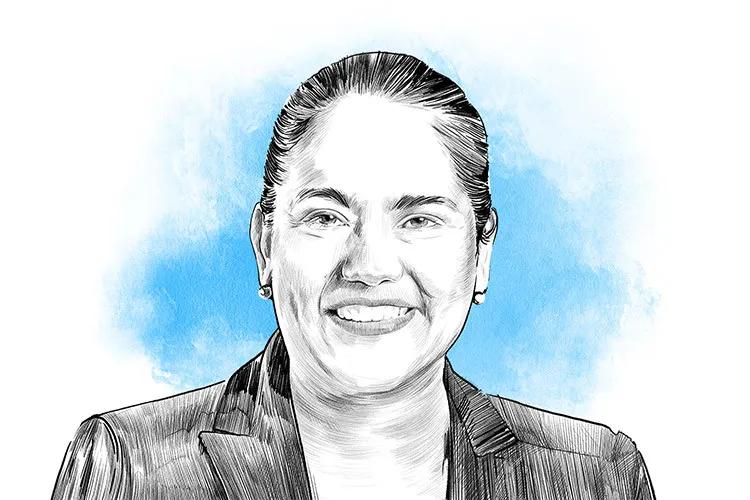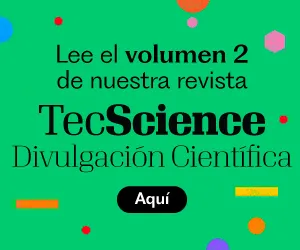Por: Javier Serrano
En los últimos días nos hemos sentido horrorizados ante los ejemplos que, desde Oriente Medio, nos han llegado sobre el grado de crueldad que pueden alcanzar los seres humanos. Este mismo sentimiento, aunque loable, guarda dentro de sí otra desgracia; ejemplos de esta misma crueldad, e incluso superior, los tenemos todos los días en distintas partes del mundo. ¿Por qué ahora nos llevamos las manos a la cabeza? ¿Por qué ahora sí nos afectan y no otros casos de violencia y brutalidad, muchos de los cuales los tenemos más cerca? Si ciertamente la normalización o invisibilidad de la violencia es una cuestión central para entender buena parte del mundo en el que habitamos, la calma, la atención y la profundidad con que merece ser abordada nos obligan a atenderla en otro momento y lugar.
Este es uno de los muchos ejemplos que constatan cómo el sueño ilustrado y decimonónico no solo fracasó, en muchas ocasiones, como en la guerra, sino cómo la racionalidad práctica instrumental11 —cuyo principal representante es la tecnociencia2— se ha convertido en la responsable de las más atroces pesadillas3.
No cabe duda de que la ciencia y la tecnología han permitido mejorar las condiciones de vida de millones de personas, extenderla extraordinariamente y hacerla posible donde se creía imposible. Nuestras vidas, las de aquellas y aquellos que tenemos la oportunidad de leer estas líneas, parecen, en términos generales, más seguras, confortables y justas, que las que tuvieron generaciones previas.
Ahora bien, la sensación o percepción de inseguridad y riesgo en la que vivimos es cada vez mayor. Somos conscientes de un cambio civilizatorio, de una inminente transformación de nuestras vidas personales y colectivas. Por un lado, el desarrollo tecnocientífico parece prometernos un mejor mundo, más fácil, más sencillo, más justo. Un mundo en el que, cubiertas las necesidades básicas, fundamentales de todos, o al menos la mayoría, sea posible el florecimiento humano.
Ello lleva consigo un supuesto: la tecnociencia —o la actividad científica y tecnológica, como se prefiera— no es neutral. Quienes participamos en el desarrollo de la misma, estamos convencidos de que puede ser el camino del progreso, nuestra mejor estrategia para seguir mejorando, para constituir las bases de un mundo mejor para todos. Bajo una óptica utilitarista, pragmática o positivista decimonónica, ponemos nuestras esperanzas y esfuerzos en ella, nuestras vidas incluso, para dar cuenta y solucionar las grandes fuentes de temor y sufrimiento que padece o puede padecer el ser humano. Esa misma esperanza, y consiguiente proyección de valores positivos que trascienden lo puramente epistemológico, nos obliga a reconocer que la actividad científica no es neutral.
Desde su propia ideación, cada proyecto, anteproyecto o propuesta de investigación debe atender valores, bienes e intereses. En principio, cabría esperar valores y bienes sociales, pero por encima de estos aparecen —y deben hacerse patentes en los proyectos— intereses y posibilidades económicas, políticas y, en muchos casos, militares.
Hablar de tecnociencia significa, por consiguiente, hablar de una actividad colectiva con intereses pragmáticos, no solo cognitivos, que requiere cada vez más de un mayor número de recursos económicos, institucionales y humanos; unos recursos que, por regla general, no tienen los propios científicos, quienes, en su intento de obtenerlos, se ven obligados a pagar una suerte de peaje. No solo la posibilidad de los proyectos está en juego, también sus propias carreras científicas e incluso vida personal.
La búsqueda de un equilibrio dinámico entre sus sueños transformadores de la realidad y la respuesta a los sistemas de recompensa y reconocimiento no siempre es fácil. Tampoco para los mismos gestores que comparten, en su mayoría, los mismos sueños que los científicos. Ellos deben responder también a las múltiples perspectivas, valores, bienes e intereses de los diversos actores implicados.
En todos los casos, unos y otros ven en la tecnociencia su extraordinario poder transformador, uno de los caminos e instrumentos más potentes que tenemos para transfigurar el mundo. Este, desde luego, podría ser mucho mejor, pero también, tal y como observamos en numerosas ocasiones, aterrador. Por ello, ni tecnofobia ni tecnofilia. Responsabilidad, precaución, mirada abierta, capacidad de escucha y diálogo, pensamiento crítico y conocimiento profundo del sentido y significado de nuestro trabajo aparecen, a priori, como elementos esenciales de un nuevo y necesario contrato social entre la tecnociencia y la sociedad.
Para ello, es menester dejar atrás ensoñaciones y discursos románticos, ser conscientes de los mecanismos que articulan la tecnociencia contemporánea, identificar los principales actores que participan en la misma, así como sus beneficiarios y afectados, valorar los modelos de justicia y sostenibilidad que hay detrás de cada proyecto en concreto y aprender de los errores pasados.
El cambio no es posible ni necesario, es inevitable. Cómo se dé este y cuáles serán sus repercusiones depende de nosotros.
- Asociada con la racionalidad tecnológica, la racionalidad práctica instrumental se guía principalmente por su estructura y lógica interna. Es decir, prima criterios como eficacia tecnológica, medios sobre fines e indicadores muy particulares, posponiendo, cuando no ignorando, los fines últimos o consecuencias socioambientales. Para un primer acercamiento sobre cómo fomentar una visión más incluyente y humana de la racionalidad tecnológica, que incluya una racionalidad de fines, evaluativa y simbólica, puede consultarse Carvajal Villaplana, 2005. ↩︎
- Si bien el término tecnociencia fue propuesto inicialmente por Bruno Latour (1983) para evitar la larga expresión “ciencia y tecnología”, hoy en día se utiliza para distinguir el actual modelo de desarrollo científico y tecnológico predominante de otros previos. Principalmente de la Big Science que dominó tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Sobre este modelo y la revolución que supuso puede consultarse la obra de Javier Echeverría, “La revolución tecnocientífica” o la conferencia que, con el mismo nombre, impartió en la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. ↩︎
- La Primera y la Segunda guerras mundiales, innumerables guerras regionales y civiles, así como genocidios, son ejemplos de cómo este tipo de racionalidad implementada en proyectos y programas concretos de desarrollo científico, tecnológico y militar -véase el Proyecto Manhattan- han magnificado nuestro poder destructivo. ↩︎